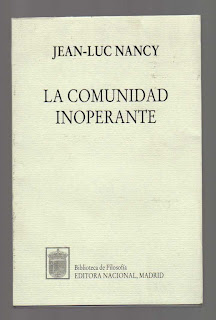El comunismo «es el horizonte insuperable de nuestro tiempo», declaró Jean-Paul Sartre, entusiasmado ante lo que para la intelectualidad francesa, luego de Mayo del 68, significaba la inminente debacle del capitalismo. Cuatro décadas después, Jean-Luc Nancy invierte la sentencia sartreana: «Todo parece mostrar, más bien, […] que la desaparición, la imposibilidad o la condena del comunismo son los que forman el nuevo horizonte insuperable». A decir de Nancy, el comunismo fracasó porque se construyó sobre una cierta idea de comunidad que lo condenaba a su desaparición.
La tesis de Nancy en La communauté désoeuvrée (1983) [La comunidad inoperante, 2000] es que la idea de comunidad no es operante o viable, porque la tradición europea la concibió como realización absoluta de individuos absolutos. En tal sentido, la comunidad inoperante es la que se constituye a partir de la fusión de individuos en un ser comunitario, puesto que la amalgama de individuos absolutos, inmanentes, no da como resultado una comunidad absoluta Precisamente, una concepción esencialista del individuo y de la comunidad, y la convicción de que la comunidad es el destino de la humanidad, ha dificultado, según Nancy, la realización de la comunidad. De tal manera, la comunidad es un proyecto inacabado, inoperante por definición, en el sentido prevaleciente con el que fue ideada: como fusión de individuos dentro de un colectivo a fin de constituir un ser comunitario igualmente absoluto. Para Nancy, esa operación, obra o proyecto no es viable, pues estuvo desde sus fundamentos destinado al fracaso. Sus propias contradicciones la condujeron allí.
La explicación de la inoperancia de la comunidad la hallamos en el culto humanista al individuo. Europa construyó una identidad filosófica sobre la base del individuo. Este es uno de los grandes mitos de la modernidad: autonomía, unicidad, racionalidad y progreso son algunas de las cualidades que hicieron del individuo el sujeto absoluto de la modernidad. Desde Occidente, se difundió la idea que el individuo sería fundamental para la liberarse de las tiranías, y una vez logrado ello, para defender los derechos individuales conquistados en beneficio de la comunidad. En consecuencia, este culto humanista al individuo se instaló como referente para posteriores experiencias colectivas, cuyo efecto sería emular a Europa a fin de asegurar el bienestar individual.
Según Nancy, no hay una individualidad absoluta (una inmanencia absoluta, una esencia) ni una totalidad absoluta, es decir no hay una individualidad como «estar-separado» ni una totalidad que disuelva a individuo porque su puesta en relación es previa a la formación de una comunidad. El ser mismo es una relación, no una esencia. Este es para Nancy, si tuviera que ser definido, el fundamento de la comunidad. De otra forma, pensar el ser como un absoluto hace inoperable una comunidad. Nancy enfatiza que la idea de una inmanencia absoluta del ser termina contradiciéndose, pues, pese a que contempla un absoluto separado de todo, «lo pone en relación» consigo mismo, como no absolutez. La realización colectiva como ser absoluto, sobre la base de la conjunción de absolutos individuales, fue una aspiración de la modernidad. Nancy observa que el error allí está en que no es posible sumar individuos, pues si se los pone en relación en comunidad pierden esa absolutez. La ilusión de la comunidad, entonces, ha sido pensarse como una suma de individualidades, ignorando que el individuo «es el origen y la certeza sólo de su propia muerte». El sujeto absoluto no puede serlo porque de serlo asemejaría a Dios en la cobertura de la totalidad, un saber total que integra todas las particularidades. La definición del ser mismo como una relación y no como inmanencia absoluta, como esencia, es la condición de posibilidad de la comunidad. «[...] la imposibilidad de la absolutez del absoluto, o a la imposibilidad “absoluta” de la inmanencia acabada». Así, Nancy pone en crisis la definición esencialista (inmanentista) de individuo y comunidad.
La muerte es indisociable de la comunidad, porque la esta se revela a través de la muerte y viceversa. Tal como ha sido pensaba la comunidad, nos dice Nancy, esta suprime la inmanencia de los individuos al pretender subsumirla en una inmanencia mayor, la del ser de la comunidad. Por ello es que la comunidad no puede ser obrada, operada o realizada como meta final del hombre. La existencia de la comunidad supone necesariamente la suspensión de la autoconciencia de sí mismo.
La distinción que establece entre singularidad e individualidad aporta otra explicación sobre los límites de la comunidad. Lo que se llama individualidad es propiamente singularidad, nos dice Nancy. La singularidad se ubica en la relación entre los elementos de un colectivo, en el «clinamen» (declinación del individuo en la comunidad); en cambio, lo individual alude al sujeto sin relación posible. La comunidad posible es la que congrega a seres singulares, ya que la singularidad no tiene sujeto, es inidentificable como cosa absoluta individual porque está en relación. La idea del individuo y comunidad han estado impregnadas de esencialismo. Han ignorado el éxtasis: que la comunidad no está integrada (no puede estarlo a riesgo de fracasar) por individuos sino por seres singulares. Ese esencialismo es el que el comunismo mantuvo en cuanto a su idea de comunidad: individuos que se disuelven en la totalidad, posibilidad que Nancy rechaza categóricamente.
A diferencia de la individualidad, la singularidad se halla no es el aislamiento sino en el contacto entre seres singulares. El individuo absoluto es infinito. El ser singular es finito. La comunidad reúne seres finitos, o sea no individualidades sino singularidades. La comunidad no es un nivel superior de realización del individuo producto de la acumulación de individualidades. No es que la suma de individualidades arroje un producto mayor al resultado o que la comunidad sea mayor a las suma de las partes (individualidades).
Esta idea de comunidad discutida por Nancy —la de una inmanencia individual y comunitaria absolutas— está definida por la muerte, en el sentido que los miembros se disuelven, desaparecen en la fusión comulgante, dejan de ser. También se incluye la inmolación colectiva en nombre de la comunidad y el exterminio de los miembros no comunitarios. Lograr la realización de la comunidad mediante la muerte. El suicidio, la inmolación ejecutados por la comunidad tiene el sentido de fundir la individualidad, de sumergirla en la totalidad. La muerte es el horizonte comunitario por excelencia. La muerte nos introduce en una comunidad de la inmanencia humana.
Nancy, dice que el sacrificio en y por la comunidad se hace en la confianza de una comunidad futura. De inmediato agrega que la conciencia de la comunidad perdida y comunidad por-venir son superficiales. No hay un por-venir para la comunidad, el futuro es siempre la muerte singular. Así la inmolación en nombre de la comunidad que vendrá tiene como única verdad la muerte singular de quienes se inmolan. El sacrificio de la muerte no deviene comunión. Esa obstinación por la inmanencia de la comunidad a través de la muerte, buscar la comunión en la muerte ha sido el signo de la edad moderna.
En La comunidad inoperante, Jean-Luc Nancy nos invita a entender la comunidad no como congregación de individuos sino de singularidades, pues no hay un ser singular que no mantenga contacto con otro. En contraste con el individuo, lo singular sí está puesto en relación por lo cual sí puede dar lugar a una comunidad, mientras que la fusión de individuos, solo podría originar una comunidad de seres-para-la-muerte. Vista así, la comunidad estuvo condenada desde su concepción al fracaso, debido al culto humanista del individuo, que devino esencia de la comunidad, hasta conducirla a una sola posibilidad de trascendencia: la de una comunidad de seres-para-la-muerte.
.png)