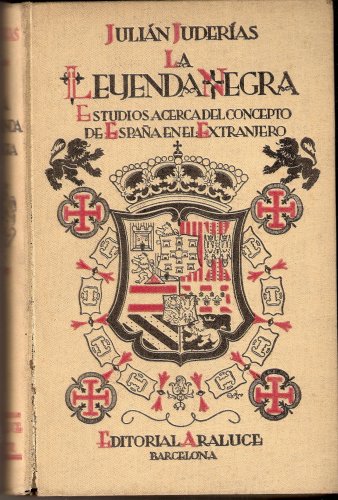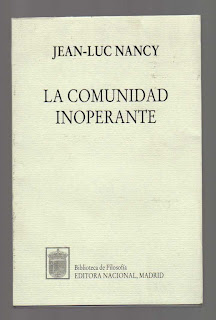Juan Carlos Valdivia Cano ha tenido la gentileza de comentar un fragmento de mi crítica a su libro Now. Historia, poder y resentimiento (2012), lo cual agradezco, pues demuestra una voluntad de polemizar muy escasa en el ámbito de la crítica cultural arequipeña. El artículo de JCV me coloca ante una disyuntiva: debatir sobre el pensamiento novecentista o debatir acerca de lo expuesto en Now. O sea, repasar un tema ampliamente explorado o discutir los argumentos de JCV. Sin embargo, su artículo conlleva para mí la responsabilidad de una dúplica —aunque se postergue la discusión sobre Now— por lo cual atenderé sus observaciones lo mejor que pueda.
1
Mi primera observación al comentario de Juan Carlos Valdivia (JCV) es estructural. Ha dedicado un artículo completo no a contraargumentar mis objeciones a los ensayos de su libro, sino exclusivamente al párrafo introductorio de mi crítica. Este análisis fragmentario, pese a que acertadamente lo acompañó con el texto íntegro de mi reseña, nos distrae de la cuestión de fondo: el modo cómo JCV sustenta su crítica a la Leyenda negra apoyándose en la noción de mestizaje es el punto central de mi crítica a Now.
JCV considera que yo contrapongo la postura de José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras Barnechea, Jorge Basadre y la de Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre como si se tratara de grupos necesariamente antagónicos o sólidamente cohesionados cada uno, de lo cual infiere que los últimos, en el contexto de mi comentario, «aparecen como defensores de la Leyenda negra». Esto no se infiere de la introducción. Entre el primer y el segundo grupo existe una postura diferente acerca de a) la idea de nación en la república; y b) qué actitud asumir frente al poder colonial en proceso descolonización. Los primeros discutieron la Leyenda negra; los segundos interpelaron la dependencia colonial-imperial. Allí no contrasto a los dos grupos en función de una postura sobre la Leyenda negra. No expreso algo como «estos dijeron “a”, pero (oposición directa) estos “b”». Porque para contraponer diferencias o semejanzas, se requiere un mismo criterio de comparación extensivo a los elementos comparados. Lo que hice fue mencionar, no comparar, la postura general de unos y otros respecto al legado hispánico y la identidad cultural postindependencia. Lo que no advierte JCV es que el contraste no está entre los dos grupos sino entre Riva Agüero y quienes le suceden inmediatamente en la siguiente oración: Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Porque mientras aquel «consideró que el Perú debería conservar los lazos culturales que durante cuatro siglos mantuvo con la metrópoli española» (afirmación que no compromete a todos los novecentistas ni a Basadre ni a Porras), estos «enjuiciaron la prolongación de la dependencia colonial-imperial demandando que era el momento de emanciparnos política, económica y culturalmente». Haya, Mariátegui y González Prada sostuvieron posturas anticoloniales en circunstancias poscoloniales. No son, en absoluto, defensores de la Leyenda negra, no hicieron de esta un argumento para fortalecer su crítica al colonialismo.
Tampoco son contrastables como grupos cerrados porque Basadre y Barnechea ¡no pertenecen a la generación del 900! Y porque entre el anarquismo de González Prada, el socialismo de Mariátegui y el indoamericanismo de Haya de la Torre difícilmente se puede concluir que conforman un bloque unificado. Solo, como señalé antes, una postura general frente a la dependencia colonial. Si doy por sobreentendida esta y otras implicancias y no las desarrollo es porque asumo que mi interlocutor también.
2
Luego JCV me endilga «una ambigua aclaración con respecto al grupo novecentista» a la que yo, en su percepción, considero «como representante del “hispanismo”»; no obstante que cita mi aclaración, según la cual me parece excesivo meter en el mismo saco hispanista a los del 900. Ambiguo es aquello que posee al menos dos significados que se superponen al mismo tiempo, lo que dificulta definir qué significa. Ambiguo es lo incierto, lo dudoso. («Ambigua aclaración» es por lo menos un oxímoron: ¿puede ser ambigua una aclaración? Si es aclaración, o sea, si hace «claro, perceptible, manifiesto o inteligible algo, ponerlo en claro, explicarlo», ¿cómo eso mismo puede ser ambiguo, o sea dudoso?) Lo que señalo es que hay una postura general de los novecentistas frente a la idea de nación y frente a España, pero al mismo tiempo asumida con particularidades por cada uno de sus miembros. ¿Cuál es la ambigüedad allí? ¿Qué hay de incierto o dudoso en que no todos los del 900 pensaran absolutamente igual; que no hayan sido hispanistas del mismo modo? JCV hubiera preferido que yo desarrollara los matices entre los pensadores novecentistas. (Pero me limité muy brevemente a Riva Agüero). Lo habría hecho si el objetivo era brindar un panorama de la generación del 900; en cambio, lo que me animó a criticar Now son mis discrepancias sobre la recusación a la Leyenda negra y la idea de mestizaje expuesta en sus ensayos. JCV realiza la operación inversa: dedica su primera intervención a la introducción de mi crítica.
3
En consecuencia deduce que
Estas primeras frases ya revelan algo de la posición de AC respecto del papel que jugó España en la historia peruana. Da la impresión que para él, el Perú ya existía antes de la conquista, que luego de ella contrajo ciertos lazos que “durante siglos mantuvo” con España y que ahora ya no existen o no deben existir porque los españoles ya no están más en el Perú.
¿Mi posición o la de Riva Agüero (RA) sería mejor especificar? Porque es RA quien se coloca a favor de conservar lazos con la metrópoli colonial. Y aunque discrepo de RA, ¿ello significa que avalo la Leyenda negra? JCV se permite cuestionar las dicotomías excluyentes (en eso concordamos), pero concluye que mi crítica a su postura implica estar a favor de la Leyenda negra, es decir, me interpreta oposicional o dicotómicamente, del mismo modo que él descarta evaluar el hispanismo, por ejemplo.
Riva Agüero se refiere al Perú de su espacio-tiempo, el de las primeras décadas del s. XX, que interpreta como resultado del encuentro entre dos razas, de un proceso forjado desde la conquista y durante la colonia. Ese Perú (el del resultado de un proceso, no los pueblos prehispánicos) es el que según RA debe conservar esos lazos a fin de no desnaturalizarse o echarse a perder más de lo que el criollismo, a su modo de ver, una degeneración, echó a perder a la propia España (Carácter de la literatura del Perú Independiente, 1905, p.8). Cuando JCV dice que para mí pareciera que el Perú existía antes de la conquista comete el error de refutarme lo que debería formular contra RA, pues a él pertenece esa afirmación de mantener lazos con España. ¿Por qué JCV me atribuye lo que explícitamente es una afirmación de RA y por qué al refutar tal afirmación directamente asume que me adhiero al bando pro Leyenda negra?
4
Si lo que sugiere AC, como parece, es que los conspicuos personajes de la generación novecentista citados, pueden ser colocados todos ellos en el mismo casillero del “hispanismo”, ya no se trataría de una simplificación solamente, si se aplica, por ejemplo, a Jorge Basadre o a Raúl Porras, que son los dos historiadores en quienes me apoyo en “Now…” justamente porque defienden una postura que no es ni hispanista ni indigenista (dos ideologías igualmente parciales y parcializantes y, como ideologías, excluyentes) sino integral, mestiza y, a mi modo de ver, peruanamente madura; porque no asumen ninguna actitud dualista antagónica e irreconciliable; porque no oponen lo indígena a lo hispano identificándose con uno de esos polos y rechazando el otro.
[…]
Muy a media voz AC parece inscribirse (digo parece porque no estoy seguro de bien interpretarlo) en ese dualismo o polarización excluyente, cuando habla solo de diferencias de “matiz” entre Riva Agüero, Basadre, Porras, etcétera, colocándolos dentro del mismo “color” hispanista. No se molesta en aclarar esas diferencias de matiz que aquí son insoslayables, porque todo depende de lo que signifique “hispanista”. Si “hispanista” significa rechazo, desprecio o ninguneo de lo indígena, ese encasillamiento es impertinente con respecto a Basadre o Porras por lo menos, ya que lo que caracteriza tanto al hispanismo como al indigenismo, en cuanto ideologías, es esa identificación excluyente con uno de las dos fuentes identitarias peruanas, producto de una polarización que no tiene asidero hoy más que como consecuencia de la mentalidad aristotélico platónica de la mayoría, del resentimiento o del ninguneo reaccionario y racista (de la DBA, sus seguidores y acólitos, por ejemplo). En suma: si es hispanista es anti indígena, si es indigenista es anti hispano o debe serlo. Indigenista, sin embargo, no es sinónimo de indígena: ni lo incaico es ni pudo ser indigenista, ni lo indígena lo es intrínsecamente.
Aquí es indispensable definir para esclarecer de dónde parten mis apreciaciones. Hispanismo puede ser: 1) estudio de la cultura española o iberoamericana 2) filiación, aprecio, valoración positiva de lo concerniente a España. 3) enfoque de análisis cultural que asume la postura hispánica. Otras menos gratas igualan hispanismo con catolicismo o franquismo como necesarias extensiones. Bien. El grupo novecentista es hispanista en tanto estudioso de la cultura española y su impronta en América Latina y en tanto valoración positiva de ello, mas no como asunción del franquismo, el fascismo, pensamiento reaccionario o la defensa de un Estado confesional católico entre todos los integrantes por igual. En este punto RA marca una diferencia muy particular respecto al resto. «Mucho más que conservador, que podría significar avenido con lo presente he sido reaccionario, convencido como lo estoy de que, en el decaimiento moral e intelectual del mundo, ha de retrotraerse el ánimo hacia mejores épocas, para hallar ideales sanos y nobles», dice RA en una carta dirigida a Luis Alberto Sánchez (correspondencia que forma parte del libro Conservador no, reaccionario, sí. 1985, de Sánchez). Para Riva Agüero había que mantener ese particular hispanismo a fin de evitar una degeneración mayor. Por ello manifesté que no todos los novecentistas tenían una postura uniforme y por eso también la mención individual al autor de Paisajes peruanos.
¿Por qué no expuse mayores precisiones sobre las diferencias entre los pensadores novecentistas? Porque el propósito de mi crítica a Now no fue actualizar el debate sobre el pensamiento novecentista, sino enfatizar el punto más endeble de los ensayos de JCV: la asunción de la idea de mestizaje para apoyar su refutación contra la Leyenda negra.
5
Seguidamente, escribe
Y “aunque homologar la generación novecentista como hispanista simplificaría excesivamente los matices ideológicos de sus integrantes”, como señala AC refiriéndose a dicho grupo, eso es exactamente lo que hace él cuando cita, por un lado a Riva Agüero a nombre de dicha generación, ya que coloca a todos los novecentistas en el mismo saco hispanista, para señalar inmediatamente después que Riva Agüero consideró que “el Perú debería conservar los lazos culturales que durante siglos mantuvo con la metrópoli española”.
A Riva Agüero no lo cito en nombre de los del 900. Lo tomo como un integrante y señalo lo que él mismo sostiene, lo cual no es extrapolable al resto, pues como dije antes, había diferencias entre los novecentistas. ¿Cuáles? Esbozo una apretada síntesis en esta intervención, no prevista en mi crítica anterior, ya que mi interés era comentar los ensayos de JCV, no el pensamiento novecentista. La del 900 fue una generación surgida después de la derrota en la guerra con Chile. Fueron conscientes de la debilidad de las instituciones republicanas y de la incapacidad de una clase dirigente condujera el país. El Estado nación era un proyecto al que había de dar forma. Los novecentistas se propusieron estudiar los problemas nacionales. Trataron de ubicarse como intelectuales que podían proponer a la clase política una vía de solución a la crisis nacional. Por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde se diferencia del elitismo de Francisco García Calderón y del conservadurismo de Riva Agüero; aquel sostenía la necesidad de consolidar un núcleo dirigencial en torno a la clase media, para él, la más idónea para las reformas sociales. Lo coloco precisamente después de mi aclaración de que no se los puede meter a todos en el mismo saco hispanista, o sea, de que no todos evaluaron el hispanismo (ni un programa político nacional) por igual. A RA lo mencioné como un ejemplo de esas diferencias. Pero JCV entendió que está mencionado como un representante que subsume todas las posturas individuales de los del 900. A los interesados en profundizar este tema sugiero la lectura de Sanchos fracasados (1996) de Osmar González, quien destaca el pensamiento de Francisco García Calderón y Víctor Andrés Belaúnde para reflexionar sobre el Perú actual.
En el mismo apartado dice:
para AC “conservar los lazos culturales” con España es un signo (por lo visto notorio) de “hispanismo”, término que para él parece tener un sentido exclusivamente peyorativo. Contrariumsensus: romper los “lazos culturales” con España nos haría independientes o autónomos, ¿maduros? ¿”indigenistas”? Para mí la respuesta depende de lo que signifique exactamente “conservar (o romper) los lazos culturales con España” para cada quien. Lo concreto es que AC forma dos equipos contrapuestos, incompatibles e irreconciliables: hispanistas y críticos, por así llamarlos.
La conquista nos introdujo la cultura española, sí, pero además nos introdujo al sistema-mundo colonial. La conquista de América introdujo a sus pueblos no solo a la cultura del invasor, sino también a un complejo sistema-mundo, tesis de Wallerstein, geoculturalmente organizado desde Europa.
Mi texto dice: «Riva Agüero consideró que el Perú debería conservar los lazos culturales que durante cuatro siglos mantuvo con la metrópoli española». RA, no yo. Esto último sí es un signo de hispanismo como área de estudios específica, como filiación cultural, y como asunción del pensamiento reaccionario, lo que solo compromete a RA. Lo cuestionable de ese hispanismo (el de RA, no del hispanismo en abstracto) está en que prevee una degeneración sociocultural si es que se corta con España; sostiene que el determinismo climático produce individuos ociosos en la costa; que «el prolongado cruzamiento y hasta la simple convivencia con las razas inferiores, india y negra», ya habían degenerado al sujeto criollo (Carácter... p.8). Este hispanismo sí es agraviante y merece ser emplazado. Un hispanismo, el suyo, que proponía mantener vínculos no entre iguales, sino entre sujetos jerarquizados: el criollo era para RA un sujeto degenerado. (González Prada, Mariátegui, Haya de la Torre interpelaron esa postura, pues deseaban reformular los mecanismos de dominación en un horizonte poscolonial). Al respecto, el punto más cuestionable de Now es la apelación a la idea de mestizaje, la cual oculta, justamente, que no se trató de un encuentro armónico ni de un abrazo entre culturas amigas sino de una conquista, de un encuentro entre una cultura hegemónica que convirtió a otras en sus subalternas o periféricas. Y que seguir perpetuando esa situación bajo el pretexto de la mixtura, de que el mestizaje diluyó el conflicto cultural, es hacerle el juego al colonialismo. ¿Cómo serían los lazos culturales entre el sujeto de la metrópoli colonial y el sujeto criollo dentro del hispanismo de RA? Ahora ¿lo vertido por RA se extrapola a Basadre y Porras por igual? De ninguna manera, lo contrario no figura en parte alguna de mi crítica a Now.
Conservar esos lazos culturales con España es para RA morigerar en algo la tendencia antihispánica de su época. Es mantener más o menos invariable o ralentizar lo más que se pueda, el antihispanismo. Pero sobre todo es procurar que prevalezca una visión neocolonial sobre las relaciones entre metrópoli y ex colonia. Me desconcierta que JCV interprete «cultura» solo en su acepción más restringida: como el capital simbólico de una comunidad (lengua, religión, etc.) y no en la más amplia como un modo de habitar el mundo. En una región como América Latina y un mundo globalizado, regidos por el capitalismo transnacional, el neoliberalismo y la emergencia de movimientos sociales, la cultura no puede ser entendida solo como un conjunto de costumbres y valores, y tampoco restringirse al ámbito de una disciplina. RA se refiere un poco a ambas, pero en especial con lazos culturales se refiere a las relaciones entre metrópoli colonial y la joven república en un horizonte poscolonial. En todo caso no es una aseveración mía la de conservar lazos culturales, sino de RA.
Romper esos lazos no significa negar lengua, religión, ciencia, etc. sino combatir la mentalidad colonial que sigue activa en un contexto poscolonial, en esos espacios que JC indica: 1) idioma (suponer lenguas o variedades de lenguas superiores a otras; castellano costeño superior al andino o amazónico); religión (asegurar la prevalencia del catolicismo en las escuelas públicas o de alguna religión sobre otras); ciencia (creer que el saber científico es neutral, desinteresado, y que las potencias coloniales contribuyeron a la difusión de un saber científico desprovisto de connotaciones coloniales o de dominación, perdiendo de vista que el colonialismo se apoyó en el saber científico para legitimar su dominación). ¿Esto implica un apartheid epistemológico? No, en absoluto. Lo que implica es interpelar la matriz colonial saber-poder aun activa en la actualidad. Como hizo Europa consigo misma: la ilustración enjuició el absolutismo, la posmodernidad puso entre dicho la razón iluminista, y la posmodernidad es discutida hoy desde la heterodoxia marxista. O como hicieron los críticos poscoloniales del sudeste asiático (Gayatri Spivak, Dipesh Chakrabarty, Homi Bhabha, Parta Chaterjee, Edward Said, etc.) en los sesenta respecto a la tradición inglesa.
En esta dinámica histórica de transformación de paradigmas, el mayor aporte de la crítica poscolonial es que recusa, entre otras ideas, ese peligroso consenso por el cual se considera que el colonialismo está cancelado. Crítica que surgió de los márgenes de la metrópoli colonial a fin de situar el lugar que ocupa el sujeto poscolonial hoy en día. La gran lección que nos deja Gayatri Spivak en su Crítica de la razón poscolonial (A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing Present, 1999) fue replicar la misma lógica subversiva frente al saber que Europa practicó consigo misma, pero formulada desde la periferia y con un profundo conocimiento de la tradición que deseaba subvertir: filosofía, literatura, historia y cultura. Con esta breve digresión, llamo la atención sobre el hecho que discutir, cuestionar, interpelar lazos culturales frente a España (en el momento de RA y sus contemporáneos) o frente al cualquier tipo de colonialismo no pasa por «arrojar el agua sucia con el bebé», en otras palabras, no supone extirpar el castellano o reinstaurar el Tahuantinsuyo, sino reitero, emplazar la colonialidad del saber-poder, esa matriz que Immanuel Wallerstein, Aníbal Quijano y Walter Mignolo consideran es el gran desafío de las sociedades poscoloniales. Esto cobra mayor relevancia si analizamos la siguiente afirmación del autor de Now.
6
A ese respecto descartamos el aspecto político porque la dependencia colonial imperial ya se resolvió en 1821 ¿o no? Y si bien existen notorios lazos económicos con España, como con otros países del mundo, estos ya no son de dependencia colonial o monopólica sino de interdependencia. Queda lo cultural: conservar lazos culturales significa mantener el idioma, la religión, el Derecho, la mentalidad aristotélica platónica.
Esta afirmación de JCV (la dependencia colonial imperial ya se resolvió en 1821) es una de las grandes ficciones combatidas por la crítica poscolonial (Homi Bhabha, Edward Said, Gayatri Spivak) y decolonial (Walter Mignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano): que el colonialismo es un horizonte superado. JCV ignora las múltiples formas de colonialismo que siguen activas hoy. Económicamente, los organismos multilaterales como el FMI, BM, BID entre otros, diseñaron políticas económicas que sumieron en la debacle a varias naciones en América Latina, África y Europa oriental, políticas económicas de alcance planetario, ejecutadas verticalmente y que penalizan a los Estados que se resisten a ejecutarlas. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha tratado ampliamente este forma de colonialismo económico contemporáneo. Pero el trabajo de Ana María Ezcurra ¿Qué es el neoliberalismo? (2007), ofrece un exhaustivo análisis del caso latinoamericano. Geoculturalmente, la que Europa mantiene respecto al resto del mundo. Al respecto, recomiendo la lectura del magnífico ensayo de Santiago Castro-Gómez, La Hybris del punto cero (2005), donde sostiene que la ciencia ilustrada del siglo XVIII fue un instrumento para el control político de las poblaciones subalternas en la América colonial, es decir, que constituyó un elemento fundamental para la colonialidad del poder, lo que implica que la modernidad no fue una superación del colonialismo, ni su antítesis, sino su otra cara. Ello se explica por la convicción ampliamente generalizada entre los pensadores ilustrados europeos y americanos de que la ciencia podía explicar objetivamente los fenómenos de la realidad, entre ellos a las culturas periféricas. Este modo de observar la realidad es lo que el autor denomina punto cero, «una plataforma neutra de observación que, a su vez, no puede ser observada desde ningún punto». Situado en este lugar privilegiado, el observador evitaba ser cuestionado.
Por consiguiente, me sorprende aun más que JCV disponga de un año exacto para declarar resuelta la dependencia colonial-imperial: 1821 ¿realmente considera que con la declaratoria de independencia por parte de San Martín terminó la dependencia colonial imperial, ese año? Y es que hay que comprender el colonialismo como una forma de organización del sistema-mundo, no como la sujeción exclusiva a un Estado colonial, que luego perdió protagonismo ante el ascenso de otras potencias coloniales. JCV asume que porque el imperio español no ejerce la misma autoridad política, económica que antaño la colonia, sobre el Perú la dominación colonial está cancelada.
7
En relación a la presencia de Fuenzalida en mi introducción, JCV se pregunta
¿qué relación tiene con la parte anterior del mismo párrafo? ¿a qué discurso “sobre la identidad” se refiere AC?
José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porras Barnechea, Jorge Basadre; Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre discurrieron acerca de la identidad nacional. Degeneración criolla (Riva Agüero), sincretismo (V.A. Belaúnde), colonialismo supérstite (Mariátegui), panamericanismo, indoamericanismo (Haya de la Torre) por mencionar algunos. Lo de Fuenzalida tiene que ver justamente por la cuestión de la identidad nacional y cultural ¿Cuál discurso sobre la identidad? Ellos se preguntaron por la identidad nacional y cultural postindependencia. (No ante la España de hoy, la de los tíos majos de Juan Carlos). Fuenzalida pone en relevancia que un sector de la intelectualidad peruana apeló al incario y a las tropelías de los conquistadores para sustentar una idea de nación en oposición a la herencia colonial.
Si el propósito hubiera sido glosar el pensamiento novecentista coincidiría con las observaciones en las que JCV pide más detalles. Pero como ya dije, me concentré mucho más en su libro. El primer párrafo comentado por JCV es una sucinta introducción donde esbozo dos lecturas acerca de cómo algunos intelectuales, pese a sus diferencias internas, interpretaron que debía ser la actitud frente al imperio español en franco proceso de descolonización.
Compartir la opinión de alguien no equivale a estar en contra de sus detractores. Discrepar de alguien no equivale a estar a favor de sus adversarios. Plantear discrepancias con cierto hispanismo no deriva de inmediato en asumir el indigenismo más recalcitrante. Aquí nuevamente sorprende que JCV no proceda del mismo modo que invoca proceder frente al pensamiento binario del tipo «estás contigo o contra mí», que de ningún modo suscribo.
Casi al final de mi crítica a Now, indico que «La desmitificación de la Leyenda negra y la recusación de una interpretación de la conquista supuestamente más veraz por ser andina despiertan muchas expectativas, [...]» y en otro lugar, «La promesa de descentrar dicotomías cuyos términos se presentan inevitablemente como antagónicos cautiva al principio.» ¿Qué digo aquí? 1) que el esencialismo indigenista es perjudicial porque no se desmarca de ese binarismo maniqueo, por lo cual el propósito de criticarlo por parte de JCV me entusiasmó al inicio 2) que el binarismo enfrentado hasta el infinito merece ser interpelado. Mi reparo está en los argumentos que JCV utiliza para estos propósitos. Pero el autor de Now ha preferido por ahora desmenuzar solo la introducción.
8
El asunto de la identidad en América Latina recién se puso de moda -explícitamente- a partir de los sesenta, salvo error u omisión, por supuesto.
Esto no es acertado. La pregunta por la identidad en América Latina podemos situarla explícitamente hacia casi 1930 en el Perú. En Tempestad en los andes (1927), Luis E. Valcárcel reactualiza la condena racialista del mestizaje. Pero incluso antes en González Prada: «No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes, la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera» («Discurso en el Politeama»). La apelación a la raza se remonta a Facundo (1845), de Sarmiento, para sustentar una nacionalidad sobre la base de una historia en común. Víctor Andrés Belaúnde, habla de una identidad inacabada, «la peruanidad es una síntesis comenzada pero no concluida». José Carlos Mariátegui como el de una dualidad generadora de ambigüedad, de antagonismo y de conflicto, «una dualidad de raza, de lengua y de sentimientos, nacida de la invasión y conquista del Perú autóctono por una raza extranjera que no ha conseguido fusionarse con la raza indígena, ni eliminarla, ni absorberla». José Luis Bustamante y Rivero lo expuso en Panamericanismo e iberoamericanismo (1951). La idea de una Indoamérica fue apoyada por VRHT. Fuera del Perú: La raza cósmica (1925), de José Vasconcelos. Es más, hispanoamericanismo, latinoamericanismo, iberoamericanismo, panamericanismo —abordadas desde 1830 pero con especial énfasis desde 1930 a 1950— y las mencionadas anteriormente son todas categorías atravesadas por la idea de identidad. Además, telurismo y criollismo son discursos que datan varias décadas antes del 60. Incluso «mestizaje», categoría a la que JCV acude en Now, fue discutida desde los años 30 (y no desde los 60) del siglo XX, y es también un concepto que entraña la pregunta por la identidad en América Latina. El libro Conceitos de literatura e cultura (EduFF, Río de Janeiro, 2010) compila una variedad de trabajos que precisamente van en la dirección contraria de lo afirmado por JCV, puesto que rastrean las principales categorías de la identidad en la América latina, inglesa y francesa desde fines del XIX hasta fines del s. XX: americanidad, americanización, antropofagia, entre-lugar, heterogeneidad, hibridismo, indigenismo, literatura migrante, mestizaje, negritud, negrismo, transculturación, entre muchas otras. Adicionalmente, quisiera destacar que uno de los más citados en varios artículos es el crítico arequipeño Antonio Cornejo Polar.
9
AC alude a Fernando Fuensalida, [sic.] pero no lo cita textualmente, lo que hace más engorroso entenderlo y entender la razón por la cual trae a colación su nombre en el contexto del primer párrafo, que es al que me limito por ahora. Lo único que se me ocurre -teniendo en cuenta ese contexto justamente- es que lo que hace AC es reforzar su posición dualista o binaria frente al problema de la identidad.
No mencioné a Fuenzalida para reforzar un binarismo excluyente hispano/indígena. Si se hubiera detenido a leer el minucioso texto de Fuenzalida (disponible en la web) acerca de la identidad cultural, se daría cuenta que no lo traje a colación para reforzar un binarismo, sino como el propio antropólogo lo hace, mostrar cómo fue utilizada esa oposición en ese momento, inmediato a la emancipación: la apelación al incario y la leyenda negra. Cito otras líneas de Fuenzalida en el mismo artículo: «En el caso de las discusiones peruanas de los años del `30 a los del 1990, la polarización entre indigenismo e hispanismo ha sido dominante. En ella se ha querido identificar, alternativamente, la identidad de los peruanos con la etnicidad indígena o con la etnicidad hispánica». ¿Exponer una idea, explicarla, describirla equivale a compartirla? En todo caso, para disipar sus dudas, JCV debió revisar el texto de Fuenzalida.
En resumen: por un lado, los defensores de “la utopía pre hispana”; por otro lado, los de la Leyenda Negra. Pero ¿quiénes son sus representantes exactamente? ¿Cuál es la posición de AC frente a ella? ¿No la oculta un poquito?
El lugar donde mejor hubiera podido apreciar mi postura sobre la Leyenda negra no es pues esa sucinta introducción, porque ese párrafo tiene otra función: presentar las opiniones de algunos intelectuales sobre la idea de nación en el Perú, donde la Leyenda negra fue empleada como argumento para denostar el hispanismo (como lo expone Fuenzalida) o es recusada por otros como Basadre, Porras, Riva Agüero, etc. Mi postura está en el cuerpo del texto donde me concentro en mostrar mis reparos frente a los ensayos de Now. Aquí, JC no es riguroso en el comentario de este primer párrafo pese a haber empleado él mismo 11 párrafos. Busca algo en la sección que no corresponde, en la introducción y no en el cuerpo de mi crítica a Now. ¿No habría sido mejor que JCV indagara en la conclusión, el párrafo donde es indispensable advertir la postura el autor del texto? Esta es mi postura (no está para nada oculta en el texto, salvo en el comentario de JCV que lo dedica al primer párrafo): «La desmitificación de la Leyenda negra y la recusación de una interpretación de la conquista supuestamente más veraz por ser andina despiertan muchas expectativas, pero la noción de mestizaje empleada por Juan Carlos Valdivia obstaculiza su planteamiento». Allí digo que la Leyenda negra no es más verdadera por ser indígena y que me entusiasmó que JCV se animara a desbaratar ese esencialismo, pero que su apelación al mestizaje para refutar la Leyenda negra es mi mayor crítica.
Y menciono algo más: «¿Acaso la Leyenda negra no es susceptible de interpretarse como una proyección de lo que España asume como la mirada del subalterno resentido o como un discurso deliberadamente sostenido por otras potencias coloniales? ¿Esa leyenda proviene exclusivamente del resentimiento de los «humillados y ofendidos» o ha sido también alimentada por la fantasía del discurso hegemónico en un intento fallido por situarse en el lugar del otro, en un deseo de interpretar o experimentar, al menos a nivel discursivo, el impacto de su propio poder?».Es decir que la L.N no es una construcción discursiva exclusiva del sujeto colonizado, ni que se agota o cancela diciendo que está alimentada por el resentimiento, sino que es también una construcción que proviene del poder colonial. Italianos, ingleses, holandeses y franceses lo hicieron antes de De Las Casas y mucho antes que un amplio sector del indigenismo latinoamericano. Por eso mencioné la flagrante omisión del libro Leyenda Negra (1914) de Julián Juderías que habría brindado a JCVC más argumentos, al menos para considerar que el origen de la misma no es exclusivo del sujeto colonizado.
Ante la insistente polarización que JCV me atribuye, (lo cual ya expliqué no es así al inicio de esta intervención) acotaré que las discrepancias ideológicas entre algunos de los intelectuales mencionados no impidieron acercamientos. Por ejemplo, Mariátegui y Porras colaboraron juntos por la reforma universitaria en San Marcos. Haya de la Torre y Mariátegui colaboraron en la revista obrero-estudiantil Claridad.
Para concluir, agradezco nuevamente a Juan Carlos Valdivia la oportunidad intercambiar argumentos sobre temas que concitan nuestra atención. Y que, finalmente, sean las ideas quienes protagonicen el escaso hábito de polemizar alturadamente en nuestra localidad.
.png)