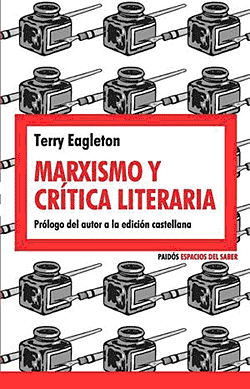Publicado en diario Noticias de Arequipa, Perú. Lunes 22 de julio de 2013
La afirmación de la autonomía de la intención creadora lleva a una moral de la convicción que inclina a juzgar las obras con base en la pureza de la intención del artista, y que puede culminar en una especie de terrorismo del gusto cuando el artista, en nombre de su convicción, exige un reconocimiento incondicional de su obra. Así, la ambición de la autonomía aparece, desde entonces, como la tendencia específica del cuerpo intelectual.
Pierre Bourdieu. «Campo intelectual y proyecto creador», 1967
La formación de élites intelectuales, las modalidades de consumo artístico, el campo académico y el campo político fueron objeto de interés para el sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien desarrolló la categoría «campo intelectual» como resultado de un vasto programa de investigación acerca de la sociología de la creación intelectual que examinaba las relaciones entre sociedad, creadores y obras de arte. En «Campo intelectual y proyecto creador» (1967) Bourdieu sostiene que la relación creador-obra y la obra misma están afectadas por la posición del creador dentro del campo intelectual, es cual está conformado por la confrontación de fuerzas entre sistemas de agentes, es decir, de los actores organizados en torno a un campo intelectual especializado (cultural, científico, artístico, etc.). Señala además que la formación de un campo intelectual fue resultado de la progresiva liberación de instancias legitimadoras exteriores que dejaron de condicionarlo ética y estéticamente y de la emergencia de nuevas instancias de consagración intelectual.
La confrontación mediática que sostuvieron escritores y críticos luego del Encuentro de Narradores Peruanos en Madrid consistió en un intercambio de estimaciones y desestimaciones, donde la condición de escritor funcionó como garantía de autoridad para pronunciarse sobre el tema en cuestión. Ser «andino» o «criollo» suponía hablar desde un lugar de enunciación que situaba a un grupo de escritores en una posición de poder frente a otros no solo excluidos sino perjudicados por ese poder. Los términos en juego «andino» y «criollo» se emplearon como sustancia y atributo, es decir, como una esencia dada, definitiva, y como una cualidad que se traducía en un recurso para denunciar o defenderse.
Cuando Melissa Patiño fue detenida al regresar del Ecuador —bajo la presunción que estaba comprometida en actividades terroristas por haber asistido a un encuentro político donde uno de los oradores fue el número dos de las FARC, Raúl Reyes— un nutrido grupo de escritores se pronunció contra la arbitraria detención. Las declaraciones más frecuentes de los escritores y amigos allegados a Melissa Patiño subrayaban, además de que no tenía vínculos con el MRTA ni las FARC, que ella era poeta.
Gustavo Faverón sostuvo que Gastón Acurio carecía de competencia para integrar el jurado calificador del concurso de las mil palabras organizado por la revista Caretas. Aquí el no poseer la condición de escritor o la idoneidad académica fue argumento del blogger para desestimar la participación de Acurio en el conocido certamen literario.
Estos episodios exhiben las tensiones del campo intelectual en el Perú y evidencian un uso estratégico de la condición de escritor para atenuar valoraciones negativas o para destacar cualidades positivas sobre la actuación de un individuo, para enaltecerlo o para desmerecer la actuación de un eventual adversario si es que no posee la condición de escritor o si, al poseerla de facto, no se la considera legítima. Es decir, se trata de casos representativos de una ardua disputa por la condición de escritor en el campo intelectual y cultural en el Perú, donde el modo de concesión u obtención de reconocimiento son fundamentales para la legitimación de lo culturalmente correcto.
El reciente reconocimiento a Martha Meier Miró Quesada en el marco de la FIL Lima 2013 ha generado el rechazo unánime de varios escritores nacionales donde destaca una carta que congrega adherentes contrarios al referido reconocimiento. Aquella carta, que circuló en las redes sociales y logró reunir cerca de doscientas firmas, es reveladora de un discurso acerca de la condición de escritor, la idea de cultura y los vínculos entre cultura y política. Es una consideración manifiesta de y por intelectuales y escritores (IE), identidad colectiva asumida para mostrar su desacuerdo. El sujeto colectivo que enuncia la carta rechaza el reconocimiento a MMMQ por dos razones: su falta de idoneidad profesional y cercanía al fujimorismo. Son objeciones de carácter profesional, cultural y política. La disputa por la idea de cultura se aprecia en varios pasajes de la carta. El enunciador de la carta establece una distinción inicial: «intelectuales y escritores» suscribientes supone un cuerpo diferencial de otro, los IE que no la firmen u ocasionales lectores adversos o indiferentes a su postura.
En el contexto del caso MMMQ, la discusión se ha concentrado en la incapacidad de la resistida directora de «El Dominical» como gestora cultural y su filiación fujimorista, y en lo nefasto que significaría que la FIL Lima lo ignore. Pero hay otras implicancias más importantes que atender, pese a que la tacha contra el reconocimiento a MMMQ tiene fundamento. Este caso prosigue la discusión sobre qué significa ser escritor en el Perú (condición de escritor), quiénes sienten que lo son (espíritu de cuerpo) y la selectividad de los asuntos que consideran válidos para intervenir públicamente como escritores e intelectuales (deliberación pública organizada). En suma, es una manifestación bastante significativa de una batalla ideológica por la legitimidad cultural y política, o dicho de otra manera, un hecho donde se verifica que lo cultural es un asunto político.
Los poetas Marco Martos y Antonio Cisneros recibirán homenajes en esta edición de la FIL Lima 2013. Los detractores de Martos recusan el homenaje recordando que fue decano de la Facultad de Letras durante la intervención de la Universidad de San Marcos por una comisión designada desde el gobierno de Alberto Fujimori. Antonio Cisneros condujo un programa literario en un canal de cable que a la postre se supo recibió dinero de Vladimiro Montesinos para apoyar la rereelección de Fujimori. Ciertamente, ambas participaciones no los convierte en fujimoristas, pero fijémonos cómo en un caso la proximidad fujimorista es empleada como agravante y cómo en otro es sencillamente soslayada, creo yo, porque la condición de escritores reconocidos por un sector influyente de escritores, críticos y lectores funciona como atenuante, es decir, lo artístico blanqueando lo político.
¿Por qué sí se evalúa integralmente a MMMQ, en lo profesional y lo político —lo cual arroja un irrefutable saldo negativo— y por qué se evalúa exclusivamente a Martos y Cisneros en tanto poetas? ¿qué determina que se evalúe integral o selectivamente a un intelectual? Ello depende de las fuerzas que constituyen el campo intelectual. El grupo que disponga de los recursos simbólicos suficientes para instalar su discurso logrará alterar el equilibrio de fuerzas, conquistando o recuperando espacios o dando señales de actividad que alerten a sus adversarios.
Para los emisores de la carta «cultura» es algo diferente de lo que es para sus otros. La idea de cultura expuesta en la carta es sinónimo de labor promotora eficiente, producción artística de calidad y corrección política, condiciones que MMMQ no reúne y que la convierten en un sujeto vulnerable por las deficiencias que la señalan. Una de las afirmaciones más sugerentes de la carta de los intelectuales y escritores contra el reconocimiento a MMMQ es que la cultura proteja de las dictaduras. Primero, porque supone la cultura como un espacio diferenciado de los usos autoritarios de la política, segundo que habría algo constitutivo o esencial en la cultura (elevado, puro, enaltecedor) que repele el ejercicio autoritario de la política (perversa, degradante, baja), y tercero, la apelación a la cultura para salvarnos de la política autoritaria, o sea, superioridad moral de la cultura. ¿Y si el autoritarismo fuera una práctica, un «habitus» configurado con arreglo a nuestras formas de vivenciar la política o si la cultura fuera una traducción de nuestros hábitos políticos? (me viene a la mente el filme Das Weisse Band [La cinta blanca], de Michael Haneke). Pensada así, la cultura no protege de las dictaduras sino que las constituye. El asunto es que una reducción de la cultura a bellas letras, bellas artes, excelencia artística, etc., impide apreciar que la cultura es susceptible es engendrar todas aquellas tropelías que se le atribuyen a la política.
El camino para confrontar al fujimorismo no es excluirlo de la política, sino conminarlo a aceptar valores democráticos para lo cual es necesario que deliberen en política. Y el camino para fomentar la cultura en una feria del libro no pasa por invitar a escritores mundialmente consagrados, no solamente, ni en denostar la participación de cantantes pop o escritores que no sean del gusto del cuerpo intelectual hegemónico, sino en abrir ese espacio a las experiencias cotidianas de la población.
Identificar cultura con arte de calidad es una de las más nefastas reducciones de la idea de cultura. Si la cultura es monopolio de los artistas de la alta cultura, lo único que se logra es que la cultura sea lo que hacen estos artistas. Cultura es un modo de habitar el mundo. Entonces el desafío no debe ir solo por reconocer lo que hacen los artistas, sino haciendo algo efectivo por la cultura atendiendo a lo que la gente siente, expresa y aprecia. Si nuestro modo de experimentar la cultura en una feria internacional del libro no se ajusta a la de Frankfurt o Londres, no es esto lo preocupante sino que los organizadores de estos eventos no asuman como prioridades la inclusión y la pluralidad. No me incomoda que la cultura de masas ocupe el pedestal de los gustos refinados. Me preocupa que la noción de cultura sea secuestrada por un cuerpo intelectual.

.png)